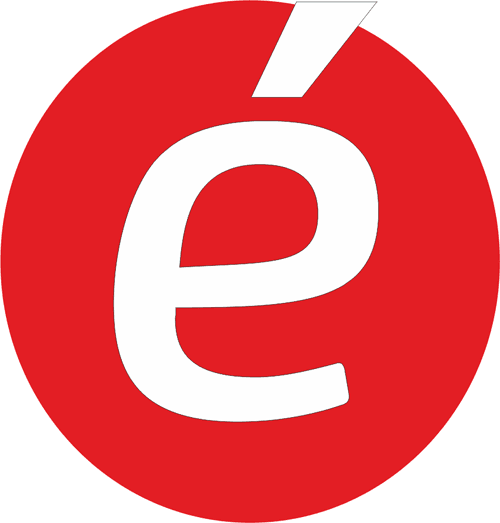 Por La Época -.
Por La Época -.
Marcelo decía: “hacer realidad la leyenda del mutún, pero no al precio del mutún mismo”. La vida es ingrata y a casi medio siglo de aquellas palabras la Historia se repite. Los gringos en guerra, y nosotros creyendo que estamos de su lado.
No es un problema de ideología, es un problema de estómago. Veamos. Nadie le puso las palabras en la boca, pero hace unos años Elon Musk, el millonario super poderoso, admitía que el golpe contra Morales en 2019 fue en realidad un golpe por el litio. Hoy, como si nada hubiera pasado, quedamos paralizados a un paso de nuestra soberanía energética e industrial.
Es difícil pensar en una guerra que no esté marcada por la conquista de un recurso natural. La Guerra del Pacífico es la angurria chilena por el salitre, como la del Acre es la ambición brasilera por el látex, o la Guerra del Chaco, que enfrentó a los dos países más parecidos por su pobreza y mediterraneidad en toda Latinoamérica, por el delirio de una riqueza petrolera que nunca fue tal. La idea subyacente, bien fundamentada por la sufrida experiencia del país, es que Bolivia es un país acosado por fuerzas que quieren algo que posee y que sus élites no han estado dispuestas o han sido incapaces de defender, razón por la cual los recursos naturales deben ser propiedad soberana del Estado. ¿Cuál es el problema?
A lo largo de su existencia como Estado independiente Bolivia había experimentado varios ciclos económicos provenientes de un recurso natural específico: la plata durante casi todo el siglo XIX, el estaño por casi otro siglo, el caucho y la goma en un par de breves lapsos y desde la década del 90 las riquezas hidrocarburíferas –nacionalizadas en 2006–. Paralelamente, el país contempló la posibilidad de otras riquezas como fuentes de excedente probables, como el petróleo en los años 70 y el litio hasta hace poco. No obstante, a pesar de las ingentes ganancias que reportaron cada uno de estos ciclos fueron pocas las ocasiones en las que dichos ingresos se distribuyeron en favor del grueso de la población, enriqueciendo, empero, a reducidos grupos de privilegiados cuando no a capitales foráneos. He ahí la insistencia por su control estatal.
Podemos citar la nacionalización de la minería decretada poco después del triunfo de la Revolución Nacional en 1952 como ejemplo paradigmático de esta reivindicación del nacionalismo defensivo boliviano, y tampoco estaría de más recordar que la nacionalización de los hidrocarburos fue una de las reivindicaciones centrales que se plasmaron en la Agenda de Octubre luego de la Guerra del Gas en 2003, pero para probar la fuerza de esta sentencia que dicta la propiedad soberana sobre las riquezas de nuestro suelo exponemos una cita de Marcelo Quiroga Santa Cruz en su alegato El Saqueo de Bolivia, contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez y su política económica, cuando habla del mutún y la Ley de Inversiones del gobierno golpista: “Bolivia se había habituado a pensar en el mutún como en un nuevo El Dorado. Opulento e inalcanzable al mismo tiempo, el mutún era solo un lujo inútil que el azar había puesto en este nuestro pueblo de pastores. El mutún había entrado a formar parte de la mitología nacional. Había que desarrollar su explotación; pero al mismo tiempo había que defender esa riqueza de la voracidad de los inversores que se mostraban dispuestos a la ‘aventura’ de realizar la leyenda, a cambio del botín. Había que hacer posible la explotación del mutún, pero no al precio del mutún mismo”.
Es pertinente recordar unas palabras escritas por Andrés Soliz Rada, quien fue el primer ministro de Hidrocarburos del primer gobierno de Evo Morales: “la nacionalización de un recurso estratégico es el punto más alto del enfrentamiento de un país atrasado con el poder mundial. Las formas de nacionalizar abarcan desde la expulsión o expropiación de la transnacional hasta el control mayoritario de los commodities que permita al gobierno rebelde retener el excedente al máximo posible. La opción dependerá de la situación geopolítica de la Región, de la correlación de fuerzas en lo interno, de la capacidad de conseguir aliados y de conformar una empresa capaz de manejar el emprendimiento. Si la nacionalización fortalece la soberanía del Estado e incrementa sus ingresos habrá cumplido sus iniciales objetivos”.
El problema reside en lo siguiente: para algunos la soberanía del Estado sobre el control del excedente no es suficiente, debe ser también un control privado. Veamos si Bolivia aprendió la lección después de casi un siglo.


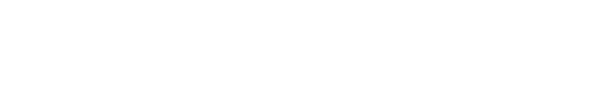
Deja un comentario